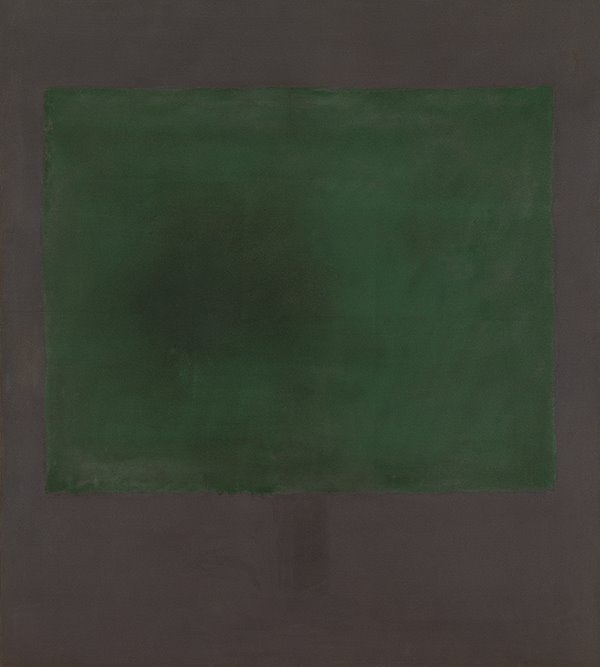skip to main |
skip to sidebar
Obediente el ciego escriba
anota que mandaste
atar tu cuerpo taponando
con cera la mente de los tuyos
y recibir en solitario
la caricia del sentido: ¿Cómo
pudiste vivir con tal secreto? El
prudente Homero nos mintió
pues nadie podría amarte
ni esperarte –delatado
entre las mañas y el loto, lúcido
y loco en tu postrera huida
hacia adelante. Más tarde
cuando el Viejo Capitán
se hizo cargo del viaje
y zarpaste presto hacia el vacío
pudo verse que mantenías –entre
dos rojas heridas, el latir
de la canción robada. Siglos
después un fiel amor –uno
de los nuestros, te hundiría
para siempre en el círculo octavo
del Infierno.
Miguel Veyrat, en http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/miguelveyrat/
(...)
-¡Hagámoslo todo a pie!
Señala una cima verde, hacia el sur. A mí me parece infinitamente lejos, pero él tiene que hacer su voluntad. Adopta un ritmo casi frenético. Los pantalones le quedan un poquitín largos; dice que son los de su hermano Karl. ¡Bajamos un barranco! Es el viejo camino de herradura, a mano derecha una soga, agarrándose a la cual desciende casi en vertical. Propongo un baño en el cercano río que corre a nuestros pies, color verde musgo; tampoco sería despreciable un segundo desayuno, le digo. Robert se niega con gesto de espanto, y declama con irónico patetismo: "¡El que quiere vencer no descansa!". ¡Así que a subir por el otro lado! Trepa como un gato, luego pasamos ante huertos solitarios, ante pastos de fuerte aroma, bosques y más bosques...
Empezamos una larga discusión sobre el tema siguiente, propuesto por mí:
La joven y atractiva hija de un matrimonio amigo ha caído bajo la influencia de un mal tipo, con el que a veces veo a la muchacha en un café. Me han hablado mucho y mal acerca de este joven de aspecto brutal y desaliñado, del que se supone que tiene poderes hipnóticos. Se dice que abusa de ellos en sus relaciones con los jóvenes. Me han dado nombres, y me dicen que hace beber a la hija de mis amigos y se la lleva entrada la noche a locales de mala nota. El problema es: ¿debo alertar al padre (la madre está enferma y necesita cuidados) del peligro que corre su hija o debo callar? Robert medita concienzudamente sobre el asunto, y se informa con viveza de los detalles. Luego dice:
-Le aconsejo, como amigo, que no haga nada. No hará más que exponerse a disgustos. Quizá sospechen que es usted un chismoso, que tiene celos y que es un beato. ¡Qué le importa a usted esa muchacha! Ese amor, aunque termine desdichadamente, será una escuela de la experiencia para esa ingenua criatura. Hay que tener confianza en la vida y en las personas, confianza en que tales momentos de peligro despertarán en ellas las energías positivas. Quien cae, también puede levantarse... ¡No, no, yo en su lugar guardaría silencio!
-Admitido: es probable que mi intervención no me reporte más que disgustos. Pero no se trata de mi paz espiritual, se trata de la muchacha, que es demasiado buena para ese canalla. Las obligaciones de la amistad exigen, en mi opinión, decírselo a su padre.
-No hay obligaciones de la amistad. No existe más que la amistad, libre y sin ataduras. ¿Por qué interfiere usted en asuntos en los que sólo el padre y la madre son responsables?
-Siento las cosas de forma distinta. Sinceramente. Si en un combate un amigo cayera junto a mí, para mí sería obvio ocuparme de él a toda costa.
-También eso es un error. Usted no debería ocupare más que de la victoria, es decir, de avanzar y ganar la batalla. No se puede olvidar el gran objetivo por cuestiones privadas. El que quiere vencer tiene que saber contar con las víctimas.
Hasta llegar a la cumbre, Robert desarrolla para mí sus peculiares ideas sobre el tema. Me habla de una belleza de Biel a la que veía a veces en Zúrich. Había muerto miserablemente de resultas de un aborto pero, con su encanto, había hecho felices a muchos hombres. También tenía que haber existencias que no se dedicaran a hacer una vida normal, sino que se desarrollaran por vías marginales, destinos extraños. No se podía examinar lo insondable de la naturaleza.
Carl Seelig, Paseos con Robert Walser, trad. Carlos Fortea, Ediciones Siruela
Me siento incómodo en Atenas, en Estambul
lo mismo que en Beirut. Allí la gente
parece saber algo de mí
que yo jamás comprendí,
algo tentador y mortalmente peligroso
como la calle de tumbas submarinas
donde buceamos buscando ánforas el verano pasado
un secreto – a medias presentido
como espiado por las miradas de los vendedores callejeros
que de pronto me hacen penosamente
consciente de mi esqueleto. Como si las monedas de oro
que los niños me ofrecen
hubiesen sido robadas de mi propia tumba
anoche. Y como si ellos indiferentes
hubiesen machacado todos los huesos de mi cabeza
para poder cogerlas. Como si
la torta que me acabo de comer hace un instante
hubiese sido endulzada con mi propia sangre.
Henrik Nordbrandt, Poesía nórdica, Antología de Francisco J. Uriz