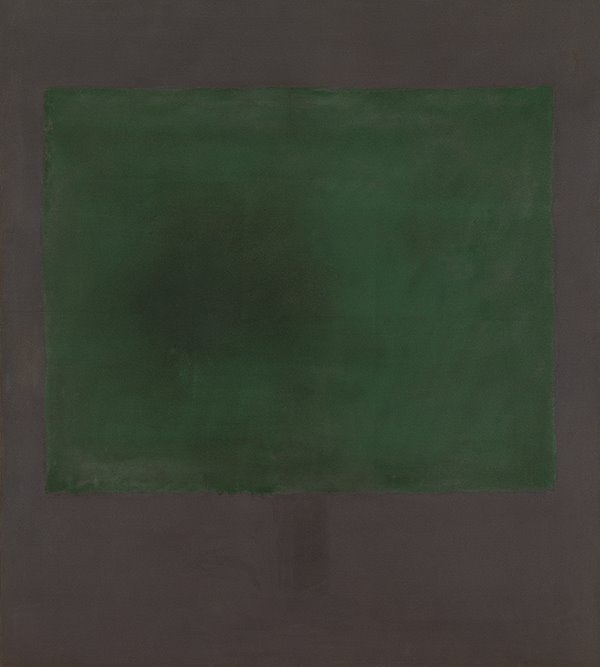skip to main |
skip to sidebar
Otra tercera estirpe de hombres de voz articulada creó Zeus padre, de bronce, en nada semejante a la de plata, nacida de los fresnos, terrible y vigorosa. Sólo les interesaban las luctuosas obras de Ares y los actos de soberbia; no comían pan y en cambio tenían un aguerrido corazón de metal. (Eran terribles; una gran fuerza y unas manos invencibles nacían de sus hombros sobre robustos miembros.) De bronce eran sus armas, de bronce sus casas y con bronce trabajaban; no existía el negro hierro. También éstos, víctimas de sus propias manos, marcharon a la vasta mansión del cruento Hades, en el anonimato. Se apoderó de ellos la negra muerte aunque eran tremendos, y dejaron la brillante luz del sol.
Hesíodo, Obras y fragmentos, trad. Aurelio Pérez Jiménez y Alfonso Martínez Díez, Editorial Gredos, 2000
(...)
¿Estás perdida? ¿Enterrada? ¿Falta una pieza?
Pero nada se pierde. O quizá todo sea traducción
y cada parte de nosotros se pierde en ella
(o se encuentra –en ocasiones deambulo por la ruina que es S,
sorprendido de su serenidad–)
y en esa pérdida un árbol se oculta a sí mismo,
adquiere el color del contexto, imperceptiblemente
luchando contra su ángel, y transforma lo perdido
en sombra y fibra, leche y memoria.
(...)
Lost, is, it, buried? One more missing piece?
But nothing's lost. Or else: all is translation
And every bit of us is lost in it
(Or found –I wander through the ruin of S
Now and then, wondering at the peacefulness)
And in that loss a self-effacing tree,
Color of context, imperceptibly
Rustling with its angel, turns the waste
To shade and fiber, milk and memory.
James Merrill, Divinas comedias, trad. Jeannette L. Cariond y Andrés Catalán, Vaso Roto, 2013
A la sombra de la juventud florecida
sentábase todos los días Anaximandro.
Tan viejo estaba el famoso mandrita,
que no despegaba los labios, ni sonreía, ni parecía comprender
la fiesta de aquellas caballeras doradas, de aquellas
risas y picardías de las muchachas más bellas de Corinto.
Fue hacia el final de su vida,
cuando ya decíase la gente a sí misma al verle pasar:
a Anaximandro le quedan, cuando más, tres o cuatro girasoles por deshojar;
fue en aquel pedacito de tiempo que antecede al morirse,
cuando Anaximandro descubrió la solución del enigma del tiempo.
Fue allí en Corinto, junto a la bahía, rodeado de muchachas florecidas.
Le había dado por la inofensiva manía
de protegerse con un quitasol mitad verde mitad azula a la hora del mediodía;
no saludaba a las gentes de su edad, no frecuentaba los sitios de los ancianos,
ni parecía tener en común con los del ágora
otra cosa que senectud y nieve alrededor de las mandíbulas: Anaximandro
se había mudado al tiempo de la juventud florecida,
como quien cambia de país para curarse una dolencia vieja.
Llegaba con el mediodía a la sombra sonora de aquellas muchachas de corinto;
arrastrando los pies, impasible, con su quitasol abierto, y sentábase calladito,
sentábase en medio de ellas a oír sus gorjeos, a observar la delicada geometría de aquellas rodillas color de trigo, a atisbar alguna fugitiva paloma de rosado plumaje,
volando bajo el puente de los hombros.
Nada decía el viejo Anaximandro
ni nada parecía conmover bajo su quitasol, sintiendo el tiempo pasar entre las dulces muchachas de Corinto, el tiempo hecho de finísima lluvia
de alfileres de oro, de resplandor de cerezas mojadas,
el tiempo fluyendo en torno a los tobillos de las florecidas palomas de Corinto,
el tiempo que en otros sitios acerca a los labios del hombre una copa de irrechazable veneno,
ofrecía allí el néctar de tan especial ambrosía,
como si él, el tiempo, también quisiese vivir, y hacerse persona, y deleitarse
en el raso de una piel o en el rayo de una pupila entre verde y azul.
Silencioso Anaximandro
como un cisne navegaba cada día entre las nubes de la belleza, y permanecía;
estaba allí, dentro y fuera del tiempo, paladeando lentos sorbitos de eternidad, con el ronroneo del gato junto a la estufa. Al atardecer volvía a su casa,
y pasaba la noche dedicado a escribir pequeños poemas para
las rumorosas palomas de Corinto.
Los otros sabios de la ciudad murmuraban sin descanso.
Anaximandro había llegado a ser, más que el ritmo de las cosechas, el vaivén de los navíos,
el tema predilecto de los aburridos conciliábulos:
-"Siempre os dije,
oh ancianos de Corinto, afirmaba el viejo enemigo Pródico, que éste no era un sabio verdadero ni siquiera un hombre medianamente formal. ¿Su obra?
Todo copiado. Todo repetido. Pero vacío por dentro. Vacío como un tonel de vino cuando los hijos de Tebas vienen a saborear la luz de los viñedos de Corinto".
Anaximandro cruzaba impasible las calles de la ciudad, rumbo a la bahía.
Llevaba abierta su sombrilla azul, y cazaba al vuelo los rumores de cuanto ocurría:
un día tras otro se iba hacia los sótanos del tiempo algún profundo anciano.
Los sabios eran talados, día a día, por las mensajeras de Proserpina, y sólo sus cenizas pasaban, rumbo al mar, entre las aguas cubiertas de violetas que es el mar de Corinto.
Todos se iban, y Anaximandro seguía allí, rodeado de muchachas, sentado bajo el sol.
Un pliegue de la túnica de Atalanta, la garganta de Aglaé,
cuando Aglaé lanzaba hacia el cielo su himno para imitar las melodías del ruiseñor,
una sonrisa de Anadiomena, eran todo el alimento que Anaximandro requería: y estaba allí, seguía allí, cuando todo a su alrededor se había evaporado.
Un día, allá, desde lo lejos,
se vio dibujarse una pequeña barca en el transhorizonte de la bahía de Corinto.
Venía en ella, remando con fatigada tenacidad un asmático, un hombrecito:
cubría su cabeza un sombrero de paja, un blanco sombrero de paja encintado de rojo. Desde su confín
el hombrecito miraba hacia el corazón de la bahía, y descubría a lo muy lejos
una sombrilla azul, un redondelito aureolado como el sol. Hacia allí bogaba.
Tercon, tenaz, tarareando una cancioncilla, el hombrecillo de manos enguantadas
remaba sin cesar. Anaximandro comenzó a sonreír. La barca, inmóvil en medio de la bahía,
vencía también el tiempo. Despaciosamente el blanco sombrero
de paja anunció que el hombre regresaba.
Esa noche, poco antes de irse a dormir,
Marcel Proust gritaba exaltado desde su habitación:
"Madre, tráigame más papel, traiga todo el papel que pueda.
Voy a comenzar un nuevo capítulo de mi obra.
Voy a titularlo: "A la sombra de las muchachas en flor".
Gastón Baquero, Poesía completa, Editorial Verbum, 2013
Jaufré Rudel de Blaia fue muy gentil hombre, príncipe de Blaia. Y se enamoró de la condesa de Trípoli, sin verla, por el bien que oyó decir de ella a los peregrinos que volvían de Antioquía. E hizo de ella muchos versos con buen son y pobres palabras. Y deseando verla se cruzó y se embarcó, y cayó enfermo en la nave y fue conducido a Trípoli, a un albergue, (dado) por muerto. Ello se hizo saber a la condesa, y fue a él, a su lecho, y lo tomó entre sus brazos. Y cuando él supo que era la condesa, al punto recobró el oído y el aliento, y alabó a Dios porque le había mantenido con vida hasta verla; y así murió entre sus brazos. Y ella lo hizo enterrar con gran dolor en la casa del Temple; y después, aquel mismo día, se hizo monja por el dolor que tuvo por la muerte de él.
Los trovadores. Historia literaria y textos, Martín de Riquer, Ariel, 1989