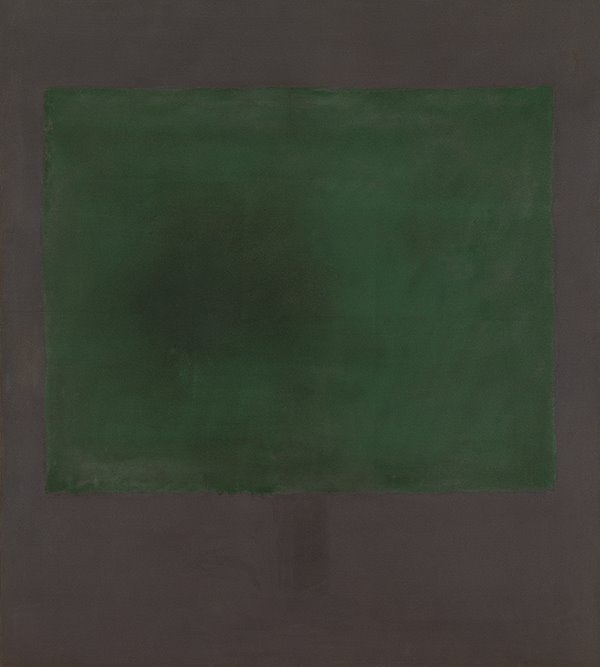skip to main |
skip to sidebar
Hace unos años, traduje el cuaderno que Alphonse Daudet empezó a escribir cuando comprendió que su sífilis había llegado a la fase terciaria y le causaría una muerte inevitable. En un momento del texto empieza a despedirse de los seres queridos: "Adiós, mujer, hijos, familia, amores de mi corazón..." Y luego añade: "Adiós a mí, a mi preciado yo, ahora tan brumoso, tan indefinido." Me pregunto si podemos de algún modo despedirnos de antemano de nosotros mismos. ¿Perdemos, o al menos decrece, este fuerte sentido de peculiaridad hasta que queda menos de él que la desaparición, menos que la añoranza? La paradoja consiste, por supuesto, en que este "yo" es el que se encarga de hacerse más pequeño. Del mismo modo que el cerebro es el único instrumento que tenemos para investigar el funcionamiento del cerebro. Del mismo modo que la teoría de la muerte del autor fue inevitablemente proclamada por... un autor.
Perder, o al menos reducir, el "yo". Surgen dos estratagemas. Primera, preguntar cuánto, en la escala de cosas, vale el "yo". ¿Por qué necesitaría el universo que continuara su existencia? A este "yo" ya se le han otorgado varios decenios de vida, y en la mayoría de los casos se reproducirá; ¿cómo puede tener suficiente importancia para justificar la concesión de más años? Además, pensemos en lo aburrido que ese "yo" llegaría a ser, para mí y para los demás, si continuase viviendo indefinidamente (véase Bernard Shaw, autor de Volviendo a Matusalén; también al Bernard Shaw viejo, su pose incorregible, su autobombo tedioso). Segunda estratagema: ver la muerte de mi "yo" a través de ojos ajenos. No los de quienes te llorarán y echarán de menos, ni los de quienes al enterarse de tu muerte alzarán una copa momentánea; ni tampoco de los que quizá digan "¡Bien!" o "La verdad es que nunca le aprecié" o "Enormemente sobrevalorado". Más bien, ver la muerte de mi "yo" desde el punto de vista de quienes nunca han sabido nada de mí, que es, al fin y al cabo, casi todo el mundo. Un desconocido muere: no muchos le lloran. Es nuestra necrológica segura a los ojos del resto del mundo. Entonces, ¿quienes somos para satisfacer nuestro egotismo y armar tanto jaleo?
Tal sabiduría invernal puede convencer brevemente. Casi me convencí a mí mismo cuando estaba escribiendo el párrafo anterior. Con la salvedad de que la indiferencia del mundo rara vez ha reducido el egotismo de alguien. Con la salvedad de que el juicio del universo sobre lo que valemos rara vez coincide con el nuestro. Con la salvedad de que nos resulta difícil creer que, si siguiéramos viviendo, aburriríamos a los demás y a nosotros mismos (hay tantas lenguas extranjeras e instrumentos musicales que aprender, tantos oficios que probar y países donde vivir y personas que amar, y después podremos recurrir al tanto, el langlauf y el arte de la acuarela...). Y la otra pega es que simplemente pensar en tu propia individualidad, cuya pérdidas lamentas de antemano, significa reforzar el sentido de dicha individualidad; el proceso consiste en excavarte un agujero aún más grande que a la larga se convertirá en tu tumba. El arte mismo que practico también se opone a la idea de un adiós sereno a un yo disminuido. Sea cual sea la estética del autor -desde subjetiva y autobiográfica hasta objetiva y ocultadora del autor-, hay que fortalecer y definir el ego para producir la obra. Por tanto, se podría decir que escribiendo esta frase me estoy poniendo un poco más cuesta arriba el hecho de morir.
Julian Barnes, Nada que temer, trad. Jaime Zulaika, Anagrama, 2010
Al final del sufrimiento
me esperaba una puerta.
Escúchame bien: lo que llamas muerte
lo recuerdo.
Allá arriba, ruidos, ramas de un pino vacilante.
Y luego nada. El débil sol
temblando sobre la seca superficie.
Terrible sobrevivir
como conciencia,
sepultada en tierra oscura.
Luego todo se acaba: aquello que temías,
ser un alma y no poder hablar,
terminar abruptamente. La tierra rígida
se inclina un poco, y lo que tomé por aves
se hunde como flechas en bajos arbustos.
Tú que no recuerdas
el paso de otro mundo, te digo
podría volver a hablar: lo que vuelve
del olvido vuelve
para encontrar una voz:
del centro de mi vida brotó
un fresco manantial, sombras azules
y profundas en celeste aguamarina.
The wild iris
At the end of my suffering
there was a door.
Hear me out: that which you call death
I remember.
Overhead, noises, branches of the pine shifting.
Then nothing. The weak sun
flickered over the dry suface.
It is terrible to survive
as consciousness,
buried in the dark earth.
Then it was over: that which you fear, being
a soul and unable,
to speak, ending abruptly, the stiff earth
bending a little. And what I took to be
birds darting in low shrubs.
You who do not remember
passsage from the other world
I tell you I could speak again: whatever
returns from oblivion returns
to find a voice:
from the center of my life came
a great fountain, deep blue
shadonws on azure seawater.
Louise Glück, El iris salvaje, trad. Eduardo Chirinos, Pre-Textos
CORIN. Y ¿cómo halláis vos esta vida pastoril, maestre Touchstone?
TOUCHSTONE. A decir verdad, pastor, considerada en sí, es buena vida; pero mirando como vida de pastores, no vale nada. Por lo solitaria, me gusta mucho; pero, como retiro, es detestable. Ahora, por lo campestre me encanta, aunque, por alejada de la corte, me es tediosa. En cuanto a frugal, ya lo veis, se aviene con mi humor; empero, por excluir la abundancia, no se compagina con mi estómago. ¿Entiendes de filosofías, pastor?
CORIN. Todo lo que sé es que cuando más enferma el hombre, tanto peor se siente, y que al que le falta dinero, recursos y satisfacción, está privado de tres buenos amigos; que la lluvia tiene la propiedad de mojar, y el fuego la de quemar; que el buen pasto engorda al carnero y que una de las principales causas de la noche es al ausencia de sol; que el que no ha adquirido entendimiento, ya por naturaleza o bien por arte, puede dolerse de no haber recibido una buena educación o de descender de padres muy estúpidos.
TOUCHSTONE. Un hombre así es un filósofo natural. ¿Has estado alguna vez en la corte, pastor?
William Shakespeare, A vuestro gusto, Obras completas, trad. Luis Astrana Marín, Aguilar, 2004
DI
Di lo que el fuego duda en decir,
Sol del aire, claridad que osa,
Y muere de haberlo dicho para todos.
DIS...
Dis ce que le feu hésite à dire
Soleil de l'air, clarté qui ose,
Et meurs de l'avoir dit pour tous.
René Char, Furor y misterio, trad. Jorge Riechmann, Visor, 2002
CAZADORES DE SUEÑOS - Secta de sacerdotes jázaros cuya protectora era la princesa Ateh. Eran capaces de leer los sueños de los demás, habitarlos como si estuvieran en su propia casa y, recorriéndolos, cazar la presa indicada: un hombre, un objeto o un animal. Se ha conservado el escrito de uno de los más antiguos cazadores de sueños, que dice: "Estamos en los sueños como peces en el agua. De vez en cuando salimos de los sueños, rozamos con la mirada a la gente que recorre las orillas, pero enseguida volvemos a sumergirnos agitados, ya que sólo en las profundidades nos sentimos bien. En los breves instantes de estas emersiones advertimos en tierra firme un extraño ser, más lento que nosotros, acostumbrado a respirar de manera distinta de la nuestra y pegado a aquella tierra firme con todo su peso, y además privado del placer en el que nosotros vivimos como si fuese nuestro propio cuerpo. Porque aquí abajo placer y cuerpo son inseparables, son una misma cosa. También ese individuo que vive fuera es nosotros, pero dentro de un millón de años, y entre nosotros y él, además de los años, hay la terrible desgracia que ha separado el cuerpo del placer..."
Uno de los más célebres lectores de sueños se llamaba, según la leyenda, Muqaddasi al Safer. Él alcanzó a penetrar en la más abisal profundidad del misterio, llegó a domesticar peces en los sueños de los otros, a abrir puertas, a nadar a una profundidad nunca antes alcanzada por nadie, hasta llegar a Dios, pues en el fondo de todo sueño se encuentra Dios. Y justo en ese momento le sucedió que nunca más pudo leer los sueños. Durante mucho tiempo pensó que había alcanzado la cúspide y que era imposible ir más allá en esa práctica mística. Para quien descubre que ha llegado al final del camino, éste se vuelve inútil y de hecho se niega. (...)
Milorad Pavic, Diccionario jázaro, Anagrama, 1989