skip to main |
skip to sidebar
Hace unos años, traduje el cuaderno que Alphonse Daudet empezó a escribir cuando comprendió que su sífilis había llegado a la fase terciaria y le causaría una muerte inevitable. En un momento del texto empieza a despedirse de los seres queridos: "Adiós, mujer, hijos, familia, amores de mi corazón..." Y luego añade: "Adiós a mí, a mi preciado yo, ahora tan brumoso, tan indefinido." Me pregunto si podemos de algún modo despedirnos de antemano de nosotros mismos. ¿Perdemos, o al menos decrece, este fuerte sentido de peculiaridad hasta que queda menos de él que la desaparición, menos que la añoranza? La paradoja consiste, por supuesto, en que este "yo" es el que se encarga de hacerse más pequeño. Del mismo modo que el cerebro es el único instrumento que tenemos para investigar el funcionamiento del cerebro. Del mismo modo que la teoría de la muerte del autor fue inevitablemente proclamada por... un autor.
Perder, o al menos reducir, el "yo". Surgen dos estratagemas. Primera, preguntar cuánto, en la escala de cosas, vale el "yo". ¿Por qué necesitaría el universo que continuara su existencia? A este "yo" ya se le han otorgado varios decenios de vida, y en la mayoría de los casos se reproducirá; ¿cómo puede tener suficiente importancia para justificar la concesión de más años? Además, pensemos en lo aburrido que ese "yo" llegaría a ser, para mí y para los demás, si continuase viviendo indefinidamente (véase Bernard Shaw, autor de Volviendo a Matusalén; también al Bernard Shaw viejo, su pose incorregible, su autobombo tedioso). Segunda estratagema: ver la muerte de mi "yo" a través de ojos ajenos. No los de quienes te llorarán y echarán de menos, ni los de quienes al enterarse de tu muerte alzarán una copa momentánea; ni tampoco de los que quizá digan "¡Bien!" o "La verdad es que nunca le aprecié" o "Enormemente sobrevalorado". Más bien, ver la muerte de mi "yo" desde el punto de vista de quienes nunca han sabido nada de mí, que es, al fin y al cabo, casi todo el mundo. Un desconocido muere: no muchos le lloran. Es nuestra necrológica segura a los ojos del resto del mundo. Entonces, ¿quienes somos para satisfacer nuestro egotismo y armar tanto jaleo?
Tal sabiduría invernal puede convencer brevemente. Casi me convencí a mí mismo cuando estaba escribiendo el párrafo anterior. Con la salvedad de que la indiferencia del mundo rara vez ha reducido el egotismo de alguien. Con la salvedad de que el juicio del universo sobre lo que valemos rara vez coincide con el nuestro. Con la salvedad de que nos resulta difícil creer que, si siguiéramos viviendo, aburriríamos a los demás y a nosotros mismos (hay tantas lenguas extranjeras e instrumentos musicales que aprender, tantos oficios que probar y países donde vivir y personas que amar, y después podremos recurrir al tanto, el langlauf y el arte de la acuarela...). Y la otra pega es que simplemente pensar en tu propia individualidad, cuya pérdidas lamentas de antemano, significa reforzar el sentido de dicha individualidad; el proceso consiste en excavarte un agujero aún más grande que a la larga se convertirá en tu tumba. El arte mismo que practico también se opone a la idea de un adiós sereno a un yo disminuido. Sea cual sea la estética del autor -desde subjetiva y autobiográfica hasta objetiva y ocultadora del autor-, hay que fortalecer y definir el ego para producir la obra. Por tanto, se podría decir que escribiendo esta frase me estoy poniendo un poco más cuesta arriba el hecho de morir.
Julian Barnes, Nada que temer, trad. Jaime Zulaika, Anagrama, 2010












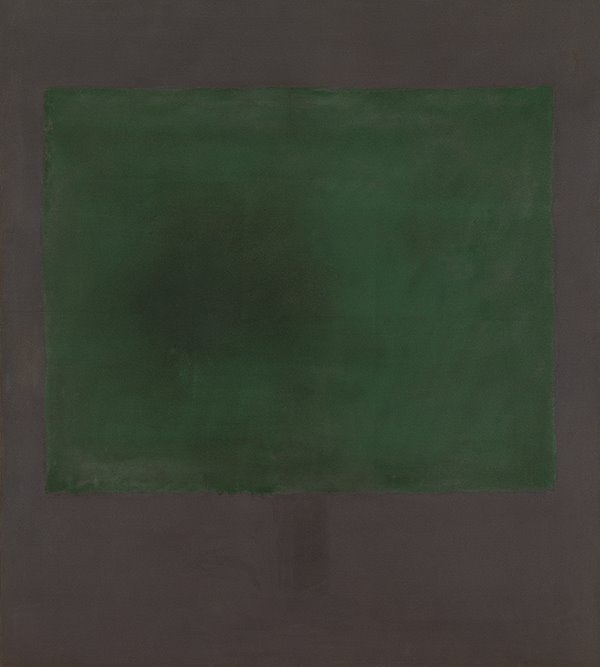









2 comentarios:
que el ego se fortalezca tanto que pueda excavar su propia tumba..
abrazos mientras se excava
anamaría
Perdida de antemano la batalla de jibarizar el ego (no me llega para esa destreza), persevero en la excavación; en cuanto toque fondo, aviso.
Abrazo geológico.
Publicar un comentario