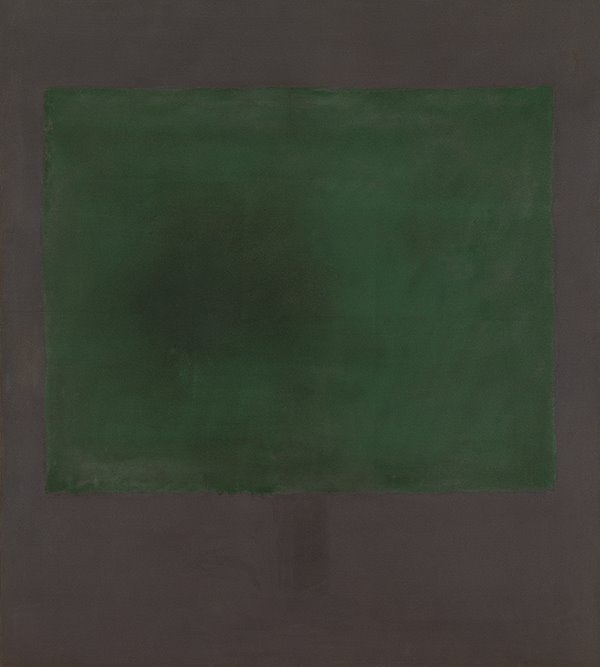skip to main |
skip to sidebar
Al hacer un resumen de sí mismo, reconoció que había sido –por dos veces– un mal esposo. A Daisy, su primera esposa, la había tratado miserablemente. Madeline, su segunda mujer, había intentado manejarlo. Para su hijo y su hija era un padre cariñoso pero malo. Y para sus propios padres, fue un hijo desagradecido. Para su país, era un ciudadano indiferente. A sus hermanos y a su hermana los trataba con afecto pero se mantenía muy apartado de ellos. Para sus amigos, era un egoísta. En cuanto al amor, era un perezoso. En cuanto a la brillantez, era un hombre apagado. Ante el poder, pasivo. Y respecto a su propia alma, tomaba una actitud evasiva.
Satisfecho con su propia severidad, disfrutando con la dureza y el rigor de su juicio, yacía en el sofá, con los brazos levantados por detrás y las piernas extendidas sin finalidad.
Y, sin embargo, qué encantadores somos.
Saul Bellow, Herzog, DeBols!llo, 2004
Bajan las bicicletas a la playa
los muchachos desnudos galopan
sobre la firme arena húmeda. Corren
hacia la oscuridad, La Cícer (aire
que huele a leña quemada ahora), corren
hacia la noche. Cierro la ventana
lentamente en el día de oro. Huelo
la hoguera dentro. Pasa el tiempo,
el sol, la tea deslumbrante. Quedo
en el silencio, en el mar todavía.
Debo ajustar ahora, entre tinieblas
lo que me queda por vivir. Ajusto
lo que se ve a lo que no se ve. Tea
quemada ya, humo del sueño, un hombre
viejo que galopa desnudo sobre
la firme arena de la playa líquida
hacia la oscuridad, el aire
florece: pisa el agua.
Manuel Padorno, La palabra iluminada, Cátedra, 2011
No insistas. Alguien allá a lo lejos está matando el sueño.
Alguien destaza el corazón del tiempo.
Alguien allá a lo lejos acaba con él mismo.
Piedad Bonnett, en http://amediavoz.com/bonnett.htm
Su primer grito fue: "¿Nos retiraremos al campo!". Y a Pécuchet le parecieron muy naturales estas palabras que lo ligaban a la felicidad de su amigo. Pues la unión de los dos hombres era absoluta y profunda.
Pero como no quería vivir a expensas de Bouvard, no iría antes de jubilarse. ¡Esperar todavía dos años! ¡No importa! Permaneció inflexible y así quedó zanjada la cuestión.
Para saber dónde se establecerían, pasaron revista a todas las provincias. El Norte era fértil, pero demasiado frío; el Mediodía encantador por el clima, pero incómodo por los mosquitos, y el Centro, francamente, no tenía nada de curioso. Bretaña les había convenido de no ser por el espíritu mojigato de sus habitantes. En cuanto a las regiones del Este, con su jerga germánica, ni pensarlo siquiera. Pero había otros lugares. ¿Qué tal, por ejemplo, Forez, Bugey, Roumois? Los mapas geográficos no decían nada. Por lo demás, lo importante no era el lugar donde estuviera la casa, lo importante era tenerla.
Ya se veían en mangas de camisa, al borde de un arriate, podando rosales, cavando, binando, trabajando la tierra, trasplantando tulipanes. Se levantarían con el canto de la alondra para seguir los arados, irían con una cesta a recoger manzanas, mirarían hacer la mantequilla, batir el grano, esquilar los corderos, cuidar las colmenas, y se deleitarían con el mugido de las vacas y el olor del heno recién cortado. ¡Fuera la escritura! ¡Fuera los jefes y alquileres que pagar! ¡Tendrían casa propia y comerían con los zuecos puestos los pollos del corral y las legumbres del huerto!
–¡Haremos todo lo que nos plazca! ¡Nos dejaremos crecer la barba!
Gustave Flaubert, Bouvard y Pécuchet, trad. Aurora Bernárdez, Tusquets, 1999.