sábado, 24 de octubre de 2009
Pierre Michon
Crecieron. La pesada aventura del crecimiento terminaba, nos extrañaba que no fuera eterna. Roland no se volvía más alegre: los libros lo habían perdido, como dicen las buenas gentes, como me dijo poco después mi abuela. ¿Perdido? Sí, lo estaba -siempre lo había estado-, en este mundo que nunca veía tan bien como en los libros que para él lo sustituían, pero en lugar de negación, de súplica siempre rechazada, y de maldad insondable, como, bajo las líneas tenaces enganchadas entre sí, la coquetería infernal de una mujer acorazada de plomo, que se encuentra debajo, a la que deseamos hasta el crimen, cuyo punto flaco -que está en algún lado entre dos líneas, que suponemos y buscamos temblando, que estará al final de esa página, en el rincón de ese párrafo, cerquita y evadiéndose- nunca podremos encontrar; y al día siguiente volvemos sobre la pista de ese pequeño resquicio, lo vamos a encontrar, todo se abrirá y por fin estaremos liberados de la lectura, pero llega la noche y volvemos a cerrar la página de plomo invencible, caemos como plomo. No penetraba el secreto de los autores, el elegante vestido que le habían puesto a la escritura estaba demasiado bien abrochado para que Roland Bakroot, de Saint-Priest-Palus, no sólo pudiera levantarlo, sino incluso supiera si por debajo había carne o sólo aire: y yo creía entenderlo, al adusto, al bachiller de la Triste Figura, yo, con mi cretinismo lírico que daba en ese entonces su viraje irremediable, por su camino almenado de plomo, por el camino de ronda al que me lleva mi vértigo, donde una vez más bailo con los Bakroot, hacia no sé qué última frase que deberé concluir, sin haber adelantado nada.
Pierre Michon, Vidas minúsculas, Anagrama
Etiquetas:
Michon Pierre,
narrativa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)













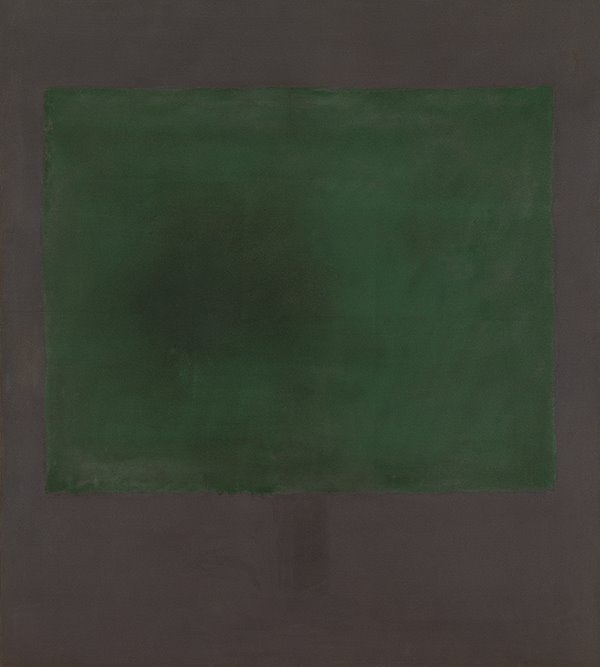









No hay comentarios:
Publicar un comentario